Añadimos un año más tarde otro más....¿estaba tan equivocado?
http://www.lacartadelabolsa.com/index.php/leer/articulo/mis_nuevas_previsiones_una_crisis_sistemica_no_hay_vuelta_de_hoja_pese_a_lo/
MIS NUEVAS PREVISIONES. UNA CRISIS SISTÉMICA. NO HAY VUELTA DE HOJA, PESE A LOS IMPULSOS
Santiago Niño Becerra - Martes, 06 de Octubre
El
Señor Pedro Solbes (¿por qué, bastantes, ahora le echan de menos?) dijo
en una ocasión que las previsiones, a la que se hacen públicas, ya son
viejas, lo que es muy cierto: la realidad siempre está en movimiento.
Pero las previsiones suponen un algo fundamental: son la consecuencia
de una tendencia en función de lo que se está considerando y
suponiendo. A continuación las últimas que he elaborado referentes al
reino: a 30 de Septiembre (si quieren comparar, las anteriores las
publiqué en lacartadelabolsa el 15 de Marzo). De entrada, una
aclaración (pienso que tal y como están las cosas es necesaria): estoy
suponiendo que no va a producirse ningún cambio en el sistema de
cálculo ni de registro de los macroagregados comúnmente utilizados,
tampoco ninguna modificación en su composición; lo digo porque las
intenciones de cambiar y de alterar cosas van a ser crecientes.
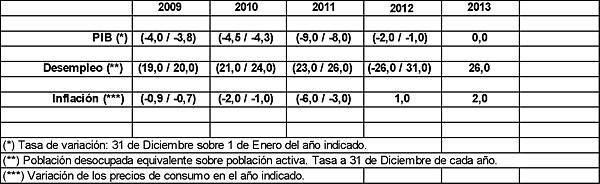
Bien, ¿qué es lo nuevo en relación a seis meses atrás?. Tres cosas.
Una: los efectos animadores del Plan E y similares; otra: el descenso
del euribor que, como ese anuncio de la tele, ha metido un poco de
dinero en el bolsillo de bastantes españolas y de bastantes españoles y
que ha generado, en estas y estos, la ilusión de ‘tener más’; otra más:
el deseo de la población de que las cosas se arreglen es, si cabe, más
fuerte que en Marzo, lo que hace que, aunque la calle esté cada vez
menos limpia, la esperanza en EL milagro que todo lo arreglará siga
siendo casi tan fuerte como en Marzo.
Y a partir de ahora, ¿qué?
El problema de los impulsos (de cualquier impulso) es que llega un
momento en que se agota; además, los impulsos (todos los impulsos)
pueden tener dos consecuencias nefastas: 1) generar una falsa sensación
de euforia (efecto anfetamina), y 2) crear acostumbramiento:
expectativas de que nuevos estímulos serán arbitrados cuando los
actuales pierdan consistencia (efecto supervivencia asistida). Ambos,
pienso, se han dado y, de momento se continúan dando (en todo el
planeta), pero una situación como esa tiene fecha de caducidad: viene
dada por su insostenibilidad física: llega un momento en que el
montaje, cualquiera que este sea, no da más de si.
En España, y desde la oferta, las fuentes generadoras de PIB, y
debido a lo anterior, acelerarán su caída: construcción, turismo
automóvil, manufacturas; desde la demanda, progresivo hundimiento del
consumo privado y de la inversión, así como del consumo de un Estado
crecientemente deficitario. El comercio exterior en retroceso:
exportaciones: ¿a dónde exportar en un escenario que se cierra sobre si
mismo para defender ‘lo suyo’?, importar: ¿qué, si no puede pagarse y/o
no es necesario aquello que se desea?. El símil de esta situación
podría ser una reacción nuclear.
Agotado el impulso y agotada la posibilidad de crear nuevos
impulsos, la actividad va retrocediendo, y un Estado, crecientemente
empobrecido, poco puede hacer por revertir la situación. La actividad
se va enlenteciendo, la generación de PIB va retrocediendo y el
desempleo del factor trabajo aumentando (en España más debido a su
reducida productividad y a la composición de su PIB) de forma
acelerada: como si la economía estuviese impulsada por un
desmultiplicador que va realimentando el proceso.
La tendencia a lo largo de todo el 2010 será, entiendo, claramente a
la baja: decididamente desde Enero (cada vez peor, pero llegaremos a
Navidad como sea) y aceleradamente desde mediados de año: cuando la
insostenibilidad física referida se pondrá, pienso, totalmente de
manifiesto (momento en el que, pienso, mayoritariamente, se dejará de
esperar EL milagro, lo que aumentará la degradación del proceso). ¿La
inflación?; suavemente negativa como balance final del año en curso, y
decididamente negativa en el siguiente, fundamentalmente porque quienes
consumen (lo que sea) irán experimentando un paulatino retroceso en su
capacidad de ¿compra?.
A partir de mediados del 2010, el derrumbe. Privada de cualquier
capacidad compensadora porque ya estará agotada (Estado, crédito,
confianza), la situación va entrando en una desaceleración continuada
que se manifiesta con toda su virulencia durante el 2011 (en España más
debido a su nivel demográfico y a su modelo productivo). En un
escenario como ese pueden imaginarse de que tipo serán las
expectativas.
Como consecuencia de esta situación, es previsible que se produzca una
expansión de la economía sumergida: la única posibilidad, y una
generalización de las situaciones de subempleo y de desempleo
encubierto del factor trabajo. El consumo (de todo) es asumible que
caerá, por lo que gran número de bienes y servicios dejarán de
producirse y de prestarse, lo que abocará a caídas de precios y a que
los índices de precios pasen a ser muy poco significativos (como la
mayoría de los datos económicos y sociales que sean publicados).
Un panorama de crisis sistémica, en definitiva.
Santiago Niño Becerra. Catedrático de Estructura Económica. Facultad de Economía IQS. Universidad Ramon Llull.
La mente humana tiende a creer que los problemas pueden solucionarse con reuniones u otros conjuros institucionales, sin necesidad de cambiar el contexto que los genera (JOSÉ MANUEL NAREDO)
Ahora sabemos que nada bueno vendrá, si no lo traemos nosotros. (P.GUERRA)